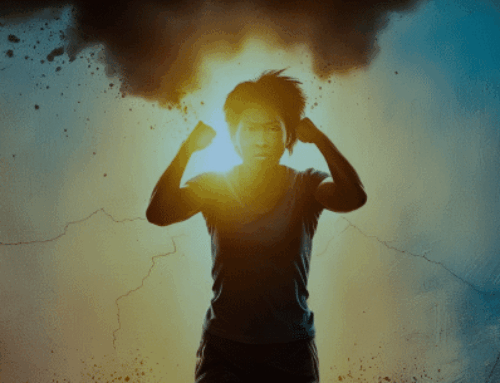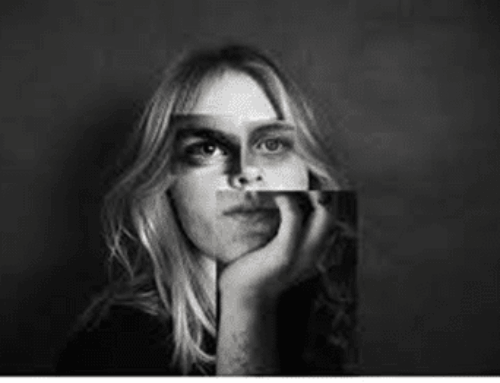La relación entre madre e hija representa uno de los vínculos afectivos más profundos y significativos en el desarrollo humano. Sin embargo, esta relación se construye a partir de una compleja red de emociones, expectativas y tensiones que se moldean tanto por factores individuales como por contextos socioculturales.
En este artículo se expondrán aspectos como: el rol de ser madre, la transmisión intergeneracional y el amor ambivalente entre la dependencia y la autonomía.
El rol de ser madre
Las madres no solo crían a sus hijas; también les transmiten, consciente o inconscientemente, sus propias vivencias, valores y heridas. Esta transmisión intergeneracional puede incluir expectativas sobre el rol femenino, el cuerpo, la maternidad y la forma “correcta” de amar y ser amada.
La maternidad es una experiencia multifactorial que engloba una serie de funciones que pueden variar según el contexto cultural, histórico y social. No obstante, algunas de las funciones que cumple esta figura son: biológica y de cuidado físico, afectiva, educativa, simbólica y de transformación personal.
Cuanto a la función biológica, la función más evidente es la de la gestación y el parto. Este proceso marca el inicio del vínculo madre e hija ya que implica una transformación profunda del cuerpo, del sistema hormonal… Entendiendo el proceso como una experiencia biológica pero también psíquica y emocional, comportando en la madre temores, ilusiones, expectativas… Llevando a la madre, en muchas ocasiones, a una reconfiguración de la identidad. Al llegar el momento del parto se hace realidad la separación física entre madre y bebé, lo que suele causar una unión emocional aún más intensa. La experiencia vivencial del parto en sí, puede influir significativamente en el posterior estado emocional de la madre, así como en el establecimiento del vínculo temprano. Además, cuanto a la provisión de cuidados básicos la madre se encargará de funciones como la alimentación, la higiene, salud y protección física del bebé. De todos modos, el amor y la responsabilidad materna no dependen exclusivamente del vínculo biológico, sino del compromiso afectivo y ético con el cuidado del bebé, como sería el ejemplo de las madres adoptivas.
Respecto a la función afectiva, la madre suele ser la primera figura de apego de la niña, por lo que el vínculo emocional suele ser crucial para su desarrollo emocional. Además, como su figura adulta de referencia suele ser su principal sostén emocional, ejerciendo funciones como reconocer y validar sus emociones, tener la capacidad de contener, consolar y ofrecer seguridad afectiva frente a sus necesidades… Y sobre todo, ser una figura de apoyo.
La función educativa es esencial para el desarrollo de los infantes, por eso la madre trasmitirá aprendizajes a su hija como las normas, valores y costumbres de la sociedad, transmitirá la cultura familiar, le enseñará la lengua materna… Una de las tareas más difíciles en este sentido será establecer límites y desarrollar la responsabilidad personal. Todos estos aprendizajes se relacionaran con la función simbólica, creando así un modelo de identidad mediante la construcción del yo.
Por último, todas estas funciones causaran en la madre una transformación personal, ya que el hecho de ser madre producirá un cambio de rol vital produciendo cambios en la identidad personal, sus vínculos y su proyecto de vida. Esto provocará el desarrollo de habilidades emocionales y relacionales y ambivalencia emocional.
La transmisión intergeneracional
Las relaciones madre-hija han sido objeto de análisis desde múltiples disciplinas debido a su impacto profundo en la identidad, el desarrollo emocional y la configuración de las relaciones futuras. A menudo idealizadas y entendiendo la relación de la madre hacia la hija como un “amor incondicional”, estas relaciones también pueden albergar tensiones intensas, resentimientos y contradicciones emocionales. Comprender este amor complejo requiere abandonar los enfoques simplistas para adentrarse en una visión más matizada que considera la interacción entre lo biológico, lo psicológico y lo cultural.
La narrativa cultural también moldea cómo madres e hijas interpretan su relación. No obstante, investigaciones en psicoterapia familiar indican que cuando ambas partes logran reconocer mutuamente su humanidad —con fortalezas, limitaciones y heridas—, se abre paso a formas de amor más maduras, basadas en la empatía y el respeto.
La transmisión intergeneracional en sí, se refiere al proceso mediante el cual las madres transmiten a sus hijas no solo genes, sino también patrones emocionales, creencias, valores, comportamientos, y formas de vinculación, muchas veces de manera inconsciente.
Este proceso no implica necesariamente una comunicación directa o verbal. Por el contrario, gran parte de lo que se hereda ocurre a través de actos repetidos, silencios, gestos, actitudes y reacciones emocionales que los hijos observan, internalizan e imitan desde la infancia.
Las madres traspasan a sus hijas “herencias emocionales” no elaboradas, es decir, experiencias no resueltas con sus propias madres. Por ejemplo, una mujer que fue desvalorizada durante su infancia pueden, sin que haya intencionalidad, proyectar sus inseguridades sobre su hija. Estos condicionantes se mantienen hasta que alguien, generalmente la propia hija, tiene la edad suficiente para identificar aquello que no le gusta, cuestionarlo e incluso llegar a romper el ciclo.
Estas “herencias emocionales” no tienen por qué ser siempre de manera verbal. Es decir, la historia familiar respecto a traumas, pérdidas, duelos no elaborados… también se traspasan a la siguiente generación. Estos “legados silenciosos” pueden hacer sentir en la hija angustia o patrones relacionales repetitivos. Por ese mismo motivo, desde el ámbito psicoterapéutico se recomienda el acto de hablar, recordar y resignificar estas experiencias.
De todos modos, no toda transmisión intergeneracional es negativa. También se transmiten fortalezas, resiliencias, formas de amar, creatividad, valentía y valores éticos. La clave está en poder hacer consciente aquello que se heredó, y decidir qué conservar, qué transformar y qué dejar atrás.
Este proceso de individuación, especialmente en la relación madre-hija, puede ser doloroso pero también liberador. Implica reconocer que la madre es una mujer con su propia historia, condicionada por su tiempo y sus heridas, y desde allí, generar un vínculo más empático, maduro y libre de exigencias imposibles.
El amor ambivalente: entre la dependencia y la autonomía
Uno de los aspectos más complejos y paradójicos del vínculo madre-hija es la ambivalencia emocional: la coexistencia de sentimientos intensamente amorosos con emociones de frustración, rabia, culpa o rechazo.
Esta ambivalencia no es un signo de una relación disfuncional necesariamente, sino una expresión natural de un vínculo profundamente entrelazado, donde las fronteras entre el yo y el otro se construyen con dificultad y, a menudo, con dolor.
En los primeros años de vida, la madre suele ser la figura central de apego. A través de sus cuidados, el bebé no solo sobrevive físicamente, sino que empieza a construir una representación del mundo y de sí mismo. Desde la teoría del apego, una madre disponible emocionalmente genera en su hija una base segura que le permitirá explorar el mundo.
Sin embargo, este vínculo también implica una fusión psíquica inicial, donde la madre es vivida como una extensión del propio cuerpo. Separarse de ella implica, simbólicamente, separarse de una parte de una misma. Esta fusión inicial hace que las etapas siguientes del desarrollo, en especial la adolescencia y la adultez, sean un terreno fértil para conflictos entre el deseo de autonomía y la necesidad de aprobación o cercanía.
A medida que la hija crece, emerge una necesidad cada vez más fuerte de diferenciarse de su madre. Esta búsqueda de individualización puede adoptar múltiples formas: elegir un estilo de vida diferente, rechazar ciertos valores familiares, cuestionar la maternidad como un destino obligatorio, nombrar heridas que antes estaban silenciadas…
Esta necesidad de separación suele vivirse con culpa y ambivalencia: por un lado, se busca una identidad propia; por otro, se teme herir o traicionar a la madre. De hecho, muchas hijas internalizan una especie de “lealtad emocional” que les impide poner límites, expresar enojo o distanciarse sin sentirse malas hijas.
Del lado de la madre, el conflicto no es menor. A veces, de forma inconsciente, ella puede interpretar la autonomía de su hija como un rechazo personal o una invalidación de su historia. Esto puede dar lugar a comportamientos de sobreprotección, crítica constante o dependencia emocional invertida.
En muchas culturas, a las mujeres se les enseña a amar de forma incondicional y a cuidar como expresión de identidad. Esta carga simbólica que recae sobre las madres hace que, cuando una hija se aleja o toma decisiones diferentes, se active una herida narcisista: “¿No fui suficiente?”, “¿Dónde fallé?”, “¿Por qué ella no quiere lo mismo que yo quise?”.
Por otro lado, muchas hijas aprenden que el amor de la madre es condicional al cumplimiento de ciertos roles o expectativas. Esta forma de amor “condicionado” genera inseguridad afectiva y una constante autoevaluación en términos de mérito o conformidad: “¿Soy lo que ella esperaba?”, “¿Me querrá igual si soy distinta?”.
A pesar de estas tensiones, muchas relaciones madre-hija evolucionan con el tiempo hacia formas de amor más maduras. Esto implica:
- Aceptar la imperfección del otro: reconocer que la madre no es omnipotente ni perfecta, sino una mujer con su propia historia, heridas y limitaciones.
- Diferenciar sin romper: poder establecer una identidad propia sin que ello implique cortar el vínculo afectivo.
- Nombrar lo ambivalente: hablar de la rabia, el dolor y la frustración permite desidealizar la relación y abrir paso a la empatía real.
La ambivalencia, en lugar de ser vista como un problema a erradicar, puede asumirse como un elemento constitutivo del amor profundo: un amor que no es plano ni puro, sino lleno de matices, contradicciones y evolución constante.
Conclusiones
La relación madre-hija constituye uno de los vínculos más determinantes en la vida psíquica de una persona. A lo largo del desarrollo, esta relación se despliega en múltiples planos: biológico, emocional, simbólico y relacional. Comprender su complejidad requiere reconocer que no se trata de un lazo estático ni idealizado, sino de una experiencia dinámica y cargada de ambivalencias.
El rol de ser madre no puede reducirse a la función biológica de gestar y dar a luz. Ser madre implica una disponibilidad emocional sostenida, una capacidad de sostén y de resonancia afectiva con el mundo interno de la hija. Esta función conlleva una responsabilidad psíquica: ser una figura suficientemente buena, capaz de facilitar la construcción del yo, permitir la dependencia inicial y luego acompañar el proceso de separación.
En este camino de vinculación, se activa un proceso muchas veces inconsciente de transmisión intergeneracional. A través de palabras, silencios, gestos o repeticiones inconscientes, las madres transmiten sus propias experiencias, duelos no elaborados, deseos incumplidos o modos de estar en el mundo. Esta herencia emocional puede ser tanto un recurso como un obstáculo, y muchas veces se cristaliza en formas de relación que tienden a repetirse entre generaciones.
Una de las tensiones más notables dentro de este vínculo es la del amor ambivalente: un amor profundo que convive con la necesidad de diferenciación. La hija ama a su madre, pero al mismo tiempo necesita alejarse de ella para construirse como sujeto autónomo. Esta tensión genera a menudo sentimientos contradictorios, como culpa, enojo o confusión, tanto en la hija como en la madre. La dependencia afectiva del inicio debe dar paso, gradualmente, a una autonomía relacional, sin que esto implique una ruptura emocional.
Por ello, una relación madre-hija saludable no es aquella libre de conflictos, sino aquella donde hay espacio para el reconocimiento mutuo, el respeto por las diferencias y la elaboración consciente de los legados recibidos. Solo al nombrar la ambivalencia, resignificar la historia heredada y permitir la autonomía, puede generarse un vínculo más libre, empático y transformador.
Si usted o alguien de su entono necesita ayuda con la relación madre e hija, no dude en solicitar una primera visita informativa con nosotros, en el Centro de Psicología CANVIS de Barcelona disponemos de un equipo de psicólogos/as que pueden acompañar su proceso.
Bibliografía
Chodorow, N. (2002). El ejercicio de la maternidad: Psicoanálisis y sociología de la maternidad. Gedisa.
González, L. E. (2010). Psicogenealogía: La historia familiar como herramienta terapéutica. Editorial Kairós.
Lebovici, S. (2006). El niño, el psiquismo y el cuerpo. Paidós.
Miller, A. (2003). El drama del niño dotado: En busca del verdadero yo. Tusquets.

Grado en Psicología (Universidad de Barcelona)
Máster en Psicología de la Actividad Física y del deporte (Universidad Autónoma de Barcelona)
Máster en Psicología General Sanitaria (CUSE), en curso