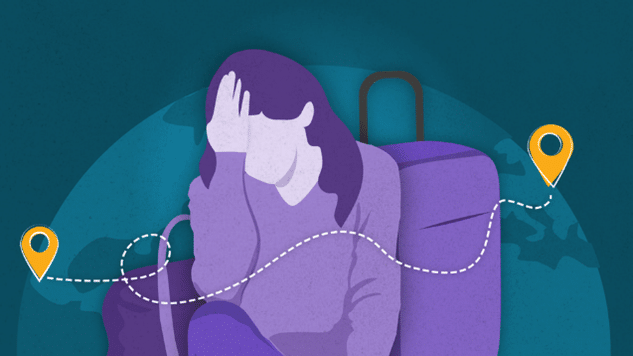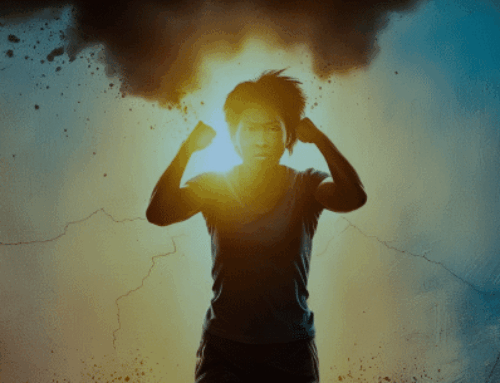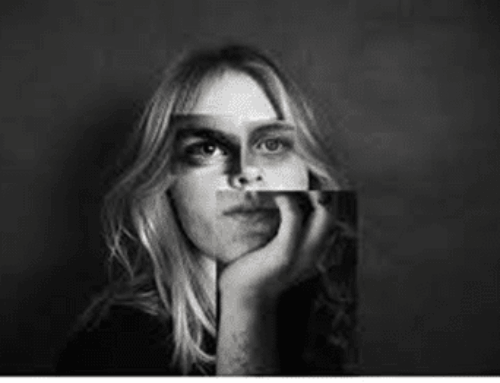El Síndrome de Ulises, también conocido como el síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, es un cuadro psicológico que afecta a personas que han migrado y enfrentan condiciones extremadamente adversas en su nuevo entorno. Este síndrome se caracteriza por un conjunto de síntomas emocionales y físicos derivados del estrés intenso y prolongado asociado a la migración.
Resumen
El Síndrome de Ulises es una respuesta extrema al estrés crónico que viven muchos migrantes expuestos a condiciones adversas como la soledad, el miedo, la precariedad y la pérdida de vínculos. No se trata de una enfermedad mental, sino de una reacción humana ante situaciones límite. Este artículo explora sus causas, síntomas, impacto en la identidad y estrategias de afrontamiento, así como la importancia del apoyo institucional y social para su abordaje.
Abstract
Ulysses Syndrome is an extreme response to the chronic stress experienced by many migrants exposed to adverse conditions such as loneliness, fear, precariousness and loss of ties. It is not a mental illness, but a human reaction to borderline situations. This article explores their causes, symptoms, impact on identity and coping strategies, as well as the importance of institutional and social support for addressing them.
Palabras clave: Síndrome de Ulises, migración, estrés crónico, salud mental, duelo migratorio, identidad del migrante, exclusión social, resiliencia, apoyo institucional, adaptación cultural.
Origen y Definición
El término «Síndrome de Ulises» fue acuñado por el psiquiatra español Joseba Achotegui en 2002. Se inspira en el personaje mitológico griego Ulises (u Odiseo), quien, en su odisea narrada por Homero, enfrentó innumerables desafíos y adversidades lejos de su hogar en su intento de regresar a Ítaca. De manera similar, los migrantes que padecen este síndrome viven una “odisea moderna” llena de obstáculos, dolor y resistencia, alejados de sus raíces, familia y cultura.
La comparación con Ulises no solo es poética, sino profundamente representativa de la experiencia emocional del migrante que, al dejar su país, emprende un viaje incierto lleno de sacrificios, pérdidas, peligros y esperanzas. Este síndrome no debe confundirse con una patología mental clínica en sí misma, sino que debe entenderse como una respuesta extrema pero comprensible ante una situación límite.
Factores Desencadenantes
El Síndrome de Ulises no surge simplemente del hecho de migrar, sino que aparece cuando la persona migrante se enfrenta a condiciones de vida especialmente duras, para las cuales no cuenta con recursos personales, sociales o institucionales suficientes. Entre los principales factores desencadenantes destacan:
- Soledad y aislamiento social: La separación de seres queridos, la pérdida del apoyo familiar y la dificultad para establecer nuevas relaciones en el país receptor pueden provocar sentimientos intensos de soledad y desconexión. Muchas veces, los migrantes viven en contextos donde no conocen a nadie, no dominan el idioma y deben afrontar el día a día sin un círculo de apoyo emocional.
- Fracaso en el proyecto migratorio: Muchos migrantes se embarcan en la travesía con la ilusión de mejorar su calidad de vida, encontrar oportunidades laborales o brindar un futuro mejor a sus familias. Sin embargo, cuando estas metas no se alcanzan debido a barreras económicas, burocráticas o sociales, se experimenta una frustración profunda. El contraste entre las expectativas y la realidad puede ser devastador.
- Miedo constante: La inseguridad jurídica, el temor a ser detenido o deportado, y la posibilidad de ser víctima de racismo, xenofobia o violencia hacen que muchas personas migrantes vivan en un estado de alerta permanente. Esta hiperactivación del sistema de estrés puede derivar en alteraciones emocionales, físicas y cognitivas severas.
- Condiciones de vida precarias: El hacinamiento, la falta de acceso a una vivienda digna, empleos mal remunerados o informales, y la carencia de servicios básicos como salud y educación aumentan el malestar general. Esta precariedad refuerza el sentimiento de vulnerabilidad y desesperanza.
- Duelo migratorio: Aunque menos mencionado, el proceso de migración implica una serie de duelos múltiples: por la familia, la lengua, la cultura, el estatus social, la tierra natal. A menudo, estos duelos son no reconocidos o postergados, lo que añade una carga emocional importante.
Síntomas Asociados
El Síndrome de Ulises se manifiesta a través de un amplio espectro de síntomas, que afectan no solo la salud mental, sino también el cuerpo y el funcionamiento cognitivo de la persona. A continuación, se describen las principales áreas afectadas:
- Área depresiva: Los síntomas depresivos son muy comunes, incluyendo tristeza profunda, anhedonia (incapacidad para experimentar placer), desesperanza, pensamientos negativos persistentes y llanto frecuente. En muchos casos, estas manifestaciones no cumplen todos los criterios para un diagnóstico de depresión clínica, pero su intensidad y duración resultan altamente debilitantes.
- Área ansiosa: Los niveles de ansiedad son elevados y sostenidos. Pueden aparecer ataques de pánico, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, hipervigilancia y preocupación constante por el futuro, la familia que quedó atrás o los problemas legales. La ansiedad también se expresa como inquietud física, necesidad de estar en movimiento o incapacidad para relajarse.
- Área somatomorfa: El cuerpo también responde al estrés crónico. Dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares, fatiga constante, palpitaciones y sudoración excesiva son algunos de los síntomas somáticos reportados por quienes padecen este síndrome. A menudo, no existe una causa médica detectable para estos síntomas, lo cual puede dificultar su tratamiento.
- Área cognitiva: El estrés prolongado afecta funciones cognitivas como la memoria, la concentración y la toma de decisiones. Las personas migrantes con este síndrome pueden experimentar confusión, olvidos frecuentes o dificultades para organizar sus pensamientos, lo cual impacta negativamente en su desempeño laboral o académico.
Diferenciación con Otros Trastornos Mentales
Uno de los aspectos más importantes del Síndrome de Ulises es su carácter situacional. A diferencia de la depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada o los trastornos psicóticos, no se origina principalmente por factores biológicos o psicológicos internos, sino por las condiciones externas extremadamente adversas que vive la persona migrante.
Esta distinción es fundamental, ya que implica un enfoque terapéutico diferente. El objetivo principal no es medicalizar el sufrimiento, sino comprenderlo en su contexto social y humano. Es necesario trabajar sobre el entorno, empoderar al migrante y brindarle herramientas de afrontamiento que le permitan recuperar su estabilidad emocional.
Impacto en la Identidad del Migrante
La migración no solo implica un cambio de lugar físico, sino también una transformación profunda en la identidad personal. El migrante deja atrás sus roles familiares, su posición social, su entorno cultural y muchas veces, su lengua materna. Esta ruptura puede generar una crisis de identidad.
El Síndrome de Ulises intensifica este proceso. La pérdida de referentes, la discriminación o el desprestigio social, y la sensación de no pertenecer a ningún lugar pueden hacer que el migrante se sienta “desdibujado”, sin una base firme sobre la cual reconstruir su sentido de sí mismo. Es común que surjan sentimientos de inferioridad, vergüenza o inutilidad, especialmente si no se logra ejercer la profesión o actividades que se realizaban en el país de origen.
Estrategias de Afrontamiento
Aunque el contexto de adversidad no siempre puede cambiarse de inmediato, existen diversas estrategias que ayudan a mitigar el impacto del estrés migratorio y prevenir el desarrollo del Síndrome de Ulises:
- Apoyo psicológico especializado: La atención terapéutica debe ser culturalmente sensible y adaptada a las realidades de la población migrante. La intervención psicológica centrada en la resiliencia, el procesamiento del duelo migratorio y el fortalecimiento de redes de apoyo ha demostrado ser eficaz.
- Redes de apoyo social: El sentido de pertenencia es clave. Participar en asociaciones de migrantes, iglesias, clubes culturales o cualquier espacio donde se pueda compartir experiencias similares ayuda a combatir la soledad y fomentar la solidaridad comunitaria.
- Aprendizaje del idioma local: Dominar el idioma del país receptor no solo facilita la comunicación, sino que incrementa las posibilidades laborales, mejora la autoestima y permite una mejor comprensión del entorno. El acceso a cursos gratuitos o subvencionados de idiomas es una herramienta crucial de integración.
- Participación en actividades comunitarias: El voluntariado, los talleres artísticos, las clases de cocina, los deportes o cualquier actividad que implique interacción con otras personas locales contribuyen a la integración cultural y reducen la sensación de aislamiento.
- Mantener vínculos con la cultura de origen: Conservar tradiciones, costumbres, música, comidas y relaciones con familiares y amigos del país natal proporciona una base emocional estable y ayuda a mantener una identidad coherente y enraizada.
Rol de las Instituciones y la Sociedad
El reconocimiento institucional del Síndrome de Ulises es un paso fundamental para atender las necesidades reales de la población migrante. Los sistemas de salud, tanto públicos como privados, deben estar capacitados para identificar este fenómeno y ofrecer respuestas acordes. Esto implica:
- Formación de profesionales sanitarios y sociales en atención intercultural y manejo del duelo migratorio.
- Desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud mental sin discriminación.
- Programas de inserción laboral y educativa para migrantes, que contemplen la validación de títulos y la enseñanza del idioma.
- Campañas de sensibilización para combatir la xenofobia y promover una convivencia basada en la diversidad cultural.
Además, las comunidades receptoras tienen un papel fundamental. El rechazo, la discriminación y la hostilidad agravan el sufrimiento del migrante. Por el contrario, la apertura, la empatía y la solidaridad pueden marcar una diferencia significativa en su proceso de adaptación.
Qué hacer y qué no hacer
- Es fundamental crear una red de apoyo social, estar en contacto con otros inmigrantes y compartir vivencia. Para esto es bueno buscar migrantes de la misma nacionalidad o grupos de apoyo específicos donde vivamos. Esto hace que haya “menos riesgo de trastorno mental”, pero quedarse muy anclado en la comunidad puede hacer que se prospere menos.
- También es recomendable hacer ejercicio y actividades que bajen el estrés.
- Aunque es complicado dar un tiempo preciso, siete meses después de haber conseguido una estabilidad el sufrimiento que se siente no ha disminuido, es buen momento para pedir ayuda psicológica.
Qué pueden hacer los demás
La sociedad de acogida juega un papel importante, pero quien no ha vivido esta situación puede que no entienda qué implica el duelo migratorio ni el estrés sostenido que deriva en el síndrome de Ulises. Esto puede hacer que no sepamos cómo ayudar, qué decir o hacer.
- Se recomienda que el entorno permita a quien esté esta situación que se exprese libremente y pueda hablar de qué le pasa y cómo se siente. Es importante no minimizar su sufrimiento ni generar falsas esperanzas ante un futuro que es incierto cuando, por ejemplo, hay una visa o un trabajo que no llega.
- Como en cualquier duelo, hay que evitar frases del estilo «ya se te pasará», «no es para tanto», «eso son miedos tuyos» o «todo saldrá bien».
- Se sugiere ni compadecer ni victimizar: acercarse con respeto, incluso con cierta admiración. El migrante es una persona fuerte, alguien que está yendo hacia adelante. A la vez, es importante respetar su cultura, mentalidad y cosmovisión.
- Si nos cuesta conectar emocionalmente con alguien en esta situación, es importante recordar que todos hemos sufrido alguna pérdida y que es un buen ejercicio conectar con la emoción que tuvimos para empatizar con el migrante. Y pensar que, como escribió la uruguaya Cristina Peri Rossi, emigrar, partir al fin, es siempre partirse en dos.
Conclusión
El Síndrome de Ulises pone de manifiesto los desafíos emocionales, físicos y sociales que enfrentan millones de personas migrantes en su intento por construir una vida mejor. No se trata de una patología individual, sino de una respuesta comprensible a condiciones de vida extremas.
Reconocer este síndrome es esencial para desarrollar políticas públicas más humanas, sistemas de salud mental más inclusivos y sociedades más solidarias. Solo a través del entendimiento, la empatía y la acción conjunta podremos garantizar que la migración no se convierta en una odisea dolorosa, sino en una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento mutuo para todas las personas involucradas.
Bibliografía
- Achotegui, J. (2005). Los duelos de la migración: una perspectiva psicopatológica y psicosocial. Revista Norte de Salud Mental, 5(24), 1-10.
- Achotegui, J. (2008). El síndrome de Ulises: el estrés extremo de los inmigrantes sin derechos. Revista Médica Clínica Las Condes, 19(1), 105-112. https://doi.org/10.1016/S0716-8640(08)70460-8
- Achotegui, J. (2009). Migración y salud mental. El síndrome de Ulises, estrés extremo y psicopatología reactiva en migrantes. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 29(105), 115-129. https://doi.org/10.4321/S0211-57352009000100007
- Bhugra, D. (2004). Migration, distress and cultural identity. British Medical Bulletin, 69(1), 129-141. https://doi.org/10.1093/bmb/ldh007
- Carballo, M., & Nerukar, A. (2001). Migration, Refugees, and Health Risks. Emerging Infectious Diseases, 7(3), 556–560. https://doi.org/10.3201/eid0703.017301
- Kleinman, A. (1991). Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience. New York: Free Press.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Promoción de la salud mental en migrantes y refugiados. Ginebra: OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-refugees-migrants
- Urzúa, A., Heredia, O., & Caqueo-Urízar, A. (2016). Estrés y salud en inmigrantes: Una revisión de estudios en América Latina. Salud & Sociedad, 7(2), 171-188. https://doi.org/10.22199/S07187475.2016.0002.00002
- Martín-Baró, I. (1983). Psicología social de la guerra: Trauma y terapia. San Salvador: UCA Editores.
- Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., … & Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. Canadian Medical Association Journal, 183(12), E959–E967. https://doi.org/10.1503/cmaj.090292

Psicóloga residente en el Centro de Psicología Canvis
Graduada en psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Postgrado en trastornos emocionales y psicopatología legal infantojuvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)